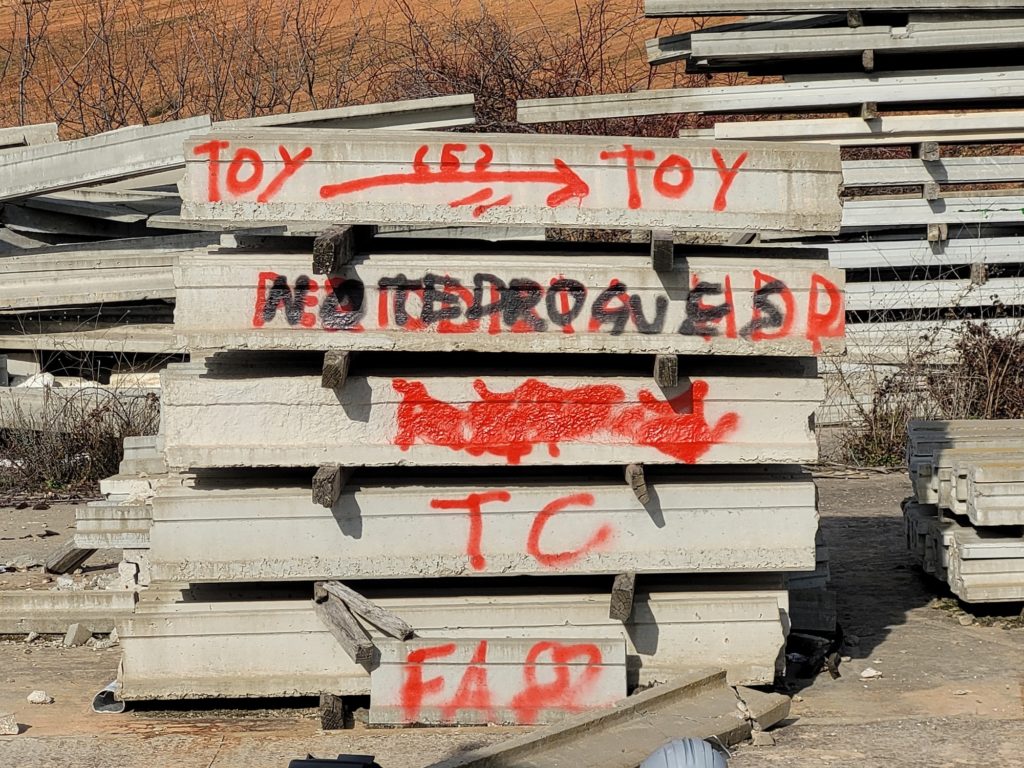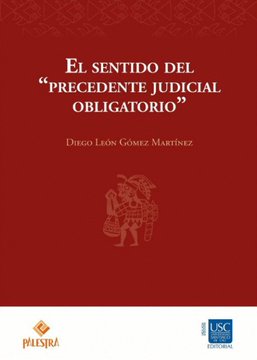Juan Antonio García Amado
1. Breve encuadre del tema
Parece mentira, pero todavía se sigue debatiendo en cierta teoría del Derecho sobre si los jueces ejercen discrecionalidad en grado relevante o si, por el contrario, las soluciones correctas para cada caso vienen predetereminadas y tasadas por el Derecho, sea cual sea la sustancia última o materia prima del Derecho. En este tema hay una gran paradoja, pues mientras en el siglo XIX era el paleopositiivismo metafísico de la Escuela de la Exégesis (Francia) y de la Jurisprudencia de Conceptos (Alemania) el que negaba la discrecionalidad judicial y confiaba en la perfección del Derecho en cuanto que capaz para dictarle al juez, de modo bien “audible”, la respuesta única correcta para cada caso, durante el siglo XX la afirmación de altos componentes de inevitable discrecionalidad judicial se hizo patrimonio de todos los iuspositivismos, de la mano de la idea de que no hay Derecho perfecto, y fue el iusmoralismo de corte dworkiniano el que recogió el testigo metafísico y se encargó ahora de negar tal discrecionalidad, a base de confiar en una perfección de los sistemas jurídicos, aptos para dictarle a un juez también perfecto, Hércules, la resolución plenamente jurídica y moralmente inobjetable para cada asunto[1].

Aquí la discrecionalidad judicial vamos a asumirla como obvia e insoslayable. Baste recordar que el juez la ejercerá siempre que en caso de que haya dudas sobre los hechos y quepa discutir, por tanto, la valoración de las pruebas, o cuando haya lagunas normativas o concurran alternativas interpretativas de las normas del caso. Adicionalmente, las propias normas dejan a menudo al juez márgenes o espacio para que concrete, dentro de ciertos límites, la consecuencia jurídica que aplica. De eso vamos a hablar enseguida.