HACERLO SIMPLE O ARGUMENTAR SIN RUIDO
CLARIDAD Y SENCILLEZ EN LA ARGUMENTACIÓN
Ricardo Garzón Cárdenas
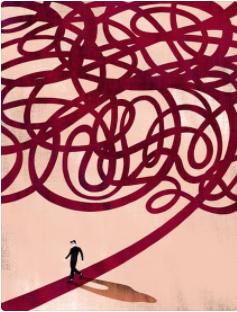
LA CLARIDAD
“Debes escribir más claro”. ¿Cuántas veces no habremos escuchado esa crítica? ¿Cuántas veces no dijimos tal cosa? Suponiendo la buena fe y justicia del comentario, la verdad es que no hay observación más inútil que esa. En el caso opuesto, alabar la claridad de un texto es algo superficial. Al igual que aplaudir a un político honrado, a un juez apegado a la ley o a un amigo respetuoso, la claridad de un mensaje es lo que en todo caso suponemos que debería ser. La claridad es un presupuesto de la comunicación, no un consejo.
Es mucho lo que se ha escrito sobre la claridad en la comunicación oral y escrita. Que preferir oraciones activas en lugar de las pasivas, privilegiar sujetos y verbos sobre adjetivos y adverbios, oraciones cortas, evitar palabras largas, etc. Todos estos consejos, hasta cierto punto, tienen razón. Pero todo truco está al servicio de una sola empresa: que el mensaje sea claro. Por ello, todo el mundo estaría de acuerdo en la claridad como ideal regulativo de la escritura. El disenso surgirá entre quienes consideran que esta se obtiene mediante prosas más simples y quienes gustan de las más floridas.
Así, la claridad no es patrimonio de un estilo particular. Nuestro mensaje puede ser claro, aun cuando el estilo sea barroco o minimalista. Lo importante es manejar el estilo, cualquiera, de manera adecuada. Camilo José Cela se reiría a carcajadas del consejo de las oraciones cortas, pues su Cristo versus Arizona fueron 238 páginas sin un solo punto y seguido. El ensayista George Steiner nos daría esa sonrisa cándida de erudito ante la recomendación de medirse en adjetivos. Y así. Pero estos dos escritores eran unos artistas del lenguaje, no exponentes de la comunicación eficaz, que es hacia donde nos dirigimos.
Dejemos que nuestra mente se fije en la claridad de las cosas. Es un atributo del que goza el cristal o un paisaje primaveral, se dejan ver. Pues este también es un atributo de nuestros argumentos. Hay una diferencia, de hecho bien obvia: en el primer caso solo necesitamos de nuestro sentido de la vista; mientras que en el otro caso necesitamos ver con el pensamiento. Así, necesitamos que nuestro argumento sea visible para los demás. Pero esa necesidad la debemos suplir nosotros, somos quienes alumbramos lo que vale la pena ser visto.
Es cuestión de cada quien valorar la relevancia de lo que se quiere mostrar. No nos detendremos en esta ocasión en la justificación de este aspecto. Fijémonos, más bien, en la linterna con la que alumbramos los pensamientos: nuestro lenguaje. Si esa linterna es potente, necesitamos, al menos, que nuestro contertulio, aquel quien imaginamos que nos lee, goce de un sentido de la vista. Que pueda ver a través de nuestras palabras. Nuestro vocabulario y sintaxis selecciona o excluye a nuestro lector. Allí está la claridad: cuando hay una coincidencia entre el lenguaje del emisor y el receptor, cuando puede haber una hipotética conversación entre iguales.
SIMPLE Y COMPLEJO
Claridad y simplicidad confluyen, aunque no son exactamente lo mismo. Ya lo dijimos, un mensaje puede ser claro aun cuando no muy sencillo, y demandarnos un esfuerzo. De todas maneras, como regla general, la sencillez también es un ideal regulativo: nadie patrocina explícitamente la complejidad artificial.
Si tenemos dudas, parece que la opción menos aventurada es asumir que la sencillez es el camino recto hacia la meta de la claridad. Esto parece un tópico. Pareciera que no hay necesidad de afirmarlo. La necesidad de simpleza es una obviedad conceptual. Pero, es la paradoja, no hay error más común en la práctica que envolver nuestro mensaje en una espesa capa de información que no viene a cuento.
Otra paradoja es la dificultad de definir simpleza de manera simple. El diccionario de la RAE registra cuatro acepciones de “simpleza”. Las dos primeras son claramente peyorativas: se refieren a “bobería, necedad” y “cosa de poca importancia”. Y las otras dos se encuentran en desuso, entre ellas “cualidad de ser simple, sin composición”. La simpleza no está de moda, claramente.
Lo que nos interesa es “lo simple”, como adjetivo que aplicamos a lo “sencillo, sin complicaciones ni dificultades”. El paradigma de la búsqueda de la simplicidad, sin duda, ha sido el ámbito del diseño. De hecho, fue el ingeniero aeroespacial Kellly Johnson, diseñador del mítico Lockheed SR-71 “Blackbird”, quien acuñó el principio KISS de diseño, el cual sería luego abrazado como dogma por los autores de referencia en materia de mercadeo. No es un principio elegante, pero sí recordable. KISS es el acrónimo “Keep It Simple, Stupid!”[1]. Si lo simple es el antónimo de lo compuesto, pues debemos evitar la complejidad innecesaria. Nos lo dice el creador del emblema estadounidense en la guerra fría, el avión tripulado más rápido del mundo, que no es poco.
Sin embargo, es común la afirmación según la cual hay temas complejos en esencia, lo que no es del todo falso. Pero la verdad de esa afirmación pertenece al campo de las excepciones, no al de la regla. Algunos lenguajes, como los propios de las matemáticas, las ciencias exactas o la economía, implican un cúmulo de abstracciones, conceptos y metaconceptos que dificultan “mantenerlo simple”. No se puede simplificar, aunque sí se pueda explicar. Sería la claridad sobre lo complejo. Eso lo abordaremos en otra oportunidad.
LOS TEMAS JURÍDICOS: ¿SENCILLOS O COMPLEJOS?
Pero no es verdad que todos los temas sean complejos en esencia. El lenguaje jurídico, en su gran extensión, no tiene dicha complejidad. La razón es elemental: el Derecho es un instrumento social que pretende regular la conducta de las personas y, para que ello suceda, las normas deben ser comprensibles por los destinatarios. Claro que hay normas muy complejas, como las de la regulación bursátil o las del derecho de las telecomunicaciones. Pero ellas son complejas por su tema, que exige un lenguaje técnico, más no por una calidad específica de la lengua del Derecho.
Si es verdad lo anterior, y nuestros temas jurídicos no son complejos en exceso, ¿qué explica que se vuelvan tan complicados? Porque se relaciona equivocadamente el estatus y la autoridad del jurista con no hacerse entender. Impostar sapiencia a costa de hacer sentir imbéciles a los otros es un vicio intemporal y democráticamente repartido en todos los gremios. Los abogados o los juristas de profesión, seguramente recordarán aquel profesor que concatenaba conceptos y esencias teóricas sin que entendiéramos cómo llegaban ellos a iluminar el mundo terrenal. Ni qué se diga de los juristas prácticos que se dedican a verter calificaciones empalagosas contra determinada decisión como “adefesio jurídico”, “aberración hermenéutica”, etc.
Y aquí la cuestión central: un mensaje jurídico, y cualquier mensaje en contextos generales, se hace complejo de manera artificial porque produce ruido. Así como la claridad procede de una metáfora visual, el ruido proviene de una metáfora auditiva. Conceptualmente están en la misma frecuencia: la claridad es nuestra aspiración y el ruido lo que debemos evitar. El ruido es un término acuñado por los teóricos de la comunicación para referirse a múltiples interferencias a un mensaje. Lo que nos importa aquí es que alguna de esa interferencia es culpa, precisamente, de la locuacidad del hablante. Para que nuestro mensaje sea una melodía, tenemos que controlar al violinista despistado y al percusionista impaciente. Generamos ruido cuando hablamos de lo que no viene a cuento o reiteramos hasta el punto de la confusión.
¿Y POR QUÉ HAY TANTA CONFUSIÓN?
Pero se podrá pensar que no es tan grave la ausencia de sencillez. Igual hay mucha gente que es confusa en sus planteamientos y ello no ha sido impedimento para obtener prestigio e incluso fama mundial (Heidegger, ¿estás por ahí?). Hay de todo. Puede suceder que un mensaje resulte tan interesante o tan necesario para nosotros que gustosos dilapidamos energía tratando de comprenderlo. También puede ser que, de manera menos agradable, estemos en una situación de autoridad, donde cualquier cosa que diga el hablante, independientemente de su contenido o claridad, debe ser escuchada.
De este problema se ocupó Howard Becker, quien dirigió, por décadas, talleres de redacción académica. Este perspicaz sociólogo no lograba comprender por qué le costaba tanto escribir de manera clara a quienes aspiraban a investigadores científicos: tenían una fascinación casi fetichista por el uso de términos sofisticados y abstracciones de difícil concreción.
Su hallazgo fue sorprendente: todos afirmaron que escribían de “la (única) manera correcta”. ¿Cómo podía ser eso? Se equivocaban de diversas maneras, aunque el lenguaje confuso fuera su denominador común. Tras una conversación que duró años, llegó a la siguiente conclusión: todos creían que la única manera correcta era, en realidad, el modelo de rectitud de su director de investigación. Dicho de otro modo: no hay una manera correcta, sino una autoridad y un poder de unos académicos sobre otros, que imponen su visión sobre los problemas sociales y la manera de referirse a ellos. Esto puede ser deliberado o no: un mero acto de poder de un superior o una inocente imitación de un aprendiz.
Estos investigadores estaban heredando el ruido de sus maestros. Al tiempo, consideraban que su manera confusa de escribir era producto de la complejidad de su tema y la altura y dignidad de su saber. El libro de Becker fue publicado en 1986[2] y casi cuarenta años después la academia ha cambiado poco, aunque el mundo no ha dejado de girar.
HABLAR EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN
La claridad y la ausencia de ruido son necesidades intemporales, pero apremiantes hoy. El problema de esta época no es la falta, sino el exceso, de información. Incluso aquellas endiosadas autoridades de la única manera correcta que nos comenta Becker se han venido socavando por obra de la globalización de la información. No hay ideas que permanezcan blindadas a la posibilidad de contradicción. Hasta un académico de carrera, dedicado a temas dificilísimos, tiene que empeñarse en ser comprendido.
Hoy competimos por la atención de nuestros semejantes. Quien pretendemos que nos escuche, además de nuestro ruido, tiene que lidiar con muchísimas fuentes de información. Hasta hablar con mi pareja puede ser desafiante, pues mis peticiones, reclamos o halagos compiten con corazoncitos en Twitter o los videos de gatitos de Instagram. En la actualidad es más difícil que nos escuchen, porque nuestro interlocutor está distraído.
Pensemos por un momento la cantidad de noticias, videos, memes, correos, mensajes de Whatsapp o Messenger que podemos ver desde el teléfono móvil en los primeros minutos, mientras tratamos de levantarnos de la cama y tomar valor para ir a preparar el café. Es una magnitud alucinante de información que nuestros cerebros no están acostumbrados a tratar. La única solución de salud mental es la distracción. Es algo automático, pero eficiente.
Esta distracción es un fenómeno relativamente nuevo. Unas cuantas décadas no más. Pensemos en aquellas escenas que describe El quijote en el que una taberna entera podía guardar silencio, por horas y días, escuchando la lectura de alguna novela. Pocos siglos después de Cervantes, casi la totalidad de la población puede leer el idioma que habla y se crea un criterio propio sobre ello. Al tiempo, quienes pretenden que los lean luchan a codazos por la atención de los lectores distraídos.
LO QUE NO DEBEMOS HACER: EXIGIRLE (DEMASIADO) A NUESTRO INTERLOCUTOR
En este contexto, debemos evitar la creencia de que nuestro mensaje es obvio, pues la aspiración de nuestro interlocutor radica en que sea evidente el objeto al que se refieren nuestras palabras. Necesitamos suficientes palabras, más debemos ser cautos con el exceso. Esto demanda evitar dos asunciones. La primera es que ante la evidencia se debe hablar poco, a la manera de los actores de cine mudo que con un parpadeo podían narrar una epopeya. La segunda, el exceso en la reiteración: no podemos suponer que una desbandada de datos se posará de manera ordenada en la mente de nuestro interlocutor.
La incomprensión está servida por estas dos asunciones. Es claro que en nuestra vida cotidiana esto se vuelve un problema mayúsculo ante la desigualdad de poder, que nos pone del lado débil de la conversación: los hijos respecto a los padres, los estudiantes respecto al maestro, los empleados respecto a sus jefes, los abogados frente a los jueces, etc.
Si un argumento se expresa mal, aunque sea correcto, hacemos depender nuestro éxito comunicativo de una gran exigencia mental al interlocutor, pudiendo no estar nosotros en posición de exigir cosa alguna. Esto lo tienen claro las agencias de publicidad: su crema de dientes puede ser la mejor (o no serlo), pero no pueden pedirle al consumidor que evalúe todas las razones que apoyan, objetivamente, que es la mejor. Optarán por afirmarlo, encerrar la afirmación en un círculo rojo, valerse de la extraordinaria voz de un locutor profesional para que lo fije en la mente del público, y ponerle colorante verde al producto, para que se piense que deja un aliento fresco. Todas estas estrategias funcionan porque no le exigen un gran esfuerzo a quien escucha el mensaje. Estos mensajes, de hecho, buscan penetrar directamente el inconsciente, aguijando inseguridades como forma de generar una necesidad que solo el producto puede satisfacer.
LAS PRÁCTICAS JURÍDICAS
Existen dos actos comunicativos por excelencia en el derecho: la ley y la sentencia. En la ley, la teoría del derecho, de la mano de la dogmática de cada una de las disciplinas, ha realizado inmensas contribuciones para regular los problemas de claridad y precaver al legislador de las consecuencias de no expresarse claramente. Un ejemplo modélico sería el principio de tipicidad penal: si una conducta bajo examen no coincide con lo planteado en el enunciado del tipo, no se puede imputar responsabilidad penal. Si las normas no son claras, se castiga el yerro, evitando la sanción de las conductas descritas mediante enunciados lingüísticos confusos.
En las sentencias, el derecho procesal y la teoría del derecho han realizado otro tanto. Afortunadamente hay teoría para normar estas prácticas. Pero vivimos tiempos aciagos por cuenta del ruido cotidiano. A juzgar por las prácticas jurídicas, particularmente en Latinoamérica, cuesta demasiado trabajo eliminar el ruido: los abogados ocupan el tiempo de los jueces recordándoles lo que dicen las normas que ellos aplican todos los días y las sentencias pueden llegar a ser la extensa y confusa amalgama de párrafos pertenecientes a decisiones anteriores, donde sí tenía bastante sentido lo que algún día, en su momento, se dijo. La falta de claridad, además de un defecto en la comunicación de quien habla, es un problema social enorme, donde quiera que el lenguaje tenga dimensión institucional. La sentencia es el caso paradigmático de constitución de la realidad a partir de las palabras.
¿Y QUÉ DICE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA HEGEMÓNICA?
Aunque no hay una única teoría de la argumentación jurídica, sí hay una teoría hegemónica: la conocida como teoría estándar de la argumentación, con la figura de Robert Alexy como mascarón de proa. Es una teoría que contempla aspectos interesantes, sin duda. Pero aquí hablaré de la cadena de paradojas que conlleva, si miramos esta teoría bajo el lente de las aspiraciones de claridad y sencillez.
La primera paradoja es, en realidad, una contradicción pragmática: que una teoría de la argumentación (de la manera como se argumenta bien) sea tan confusa en su presentación. No me extenderé sobre este punto, pero apostaría mis bienes más preciados a que poco le ayuda a un jurista práctico, que lidia con casos normales (no trágicos ni nada por el estilo), saber al dedillo el manejo de la fórmula del peso para resolver un caso en el que deba justificar determinada tesis jurídica.
La segunda paradoja es que, no obstante dicha confusión, la gran mayoría de juristas parecieran entender dicha teoría, al punto de proclamar la aplicación de la ponderación como mecanismo de aplicación de los derechos fundamentales. No es un secreto: en Latinoamérica, los ponderadores son legión.
La tercera paradoja, es que parezca más claro hablar de balanzas y ponderómetros, como dice García Amado, que referirnos a lo que dicen las normas y lo que podemos decir de ellas, en los casos bajo estudio.
Las tres paradojas (entre otras, que no podemos abordar sin extendernos demasiado) son eslabones de una cadena, la paradoja universal alexiana: una teoría de la argumentación que no enseña a argumentar. Eso lo vemos con claridad, si recordamos lo que es la claridad.
Hay que repetirlo: cuando los argumentos son oscuros, no podemos hablar realmente de una buena argumentación. Si la claridad de los argumentos surge de complicadas operaciones aritméticas, de la misteriosa interacción entre pesos abstractos y concretos en conjunción con diversos principios formales, estamos perdidos en un tormentoso océano de confusión. Si hoy pesa más este principio y mañana vemos si el otro, y si hay dudas les aplicamos las varias decenas de reglas de la argumentación… habrá que arrojarle a la teoría alexiana el principio KISS como mandato de optimización. Pero, para mayor lírica, basta recitarle a los alexianos lo que debería ser un mandato definitivo, del autor de El Principito:
“Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada”. Antoine de Saint-Exupéry.
[1] http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/johnson-clarence.pdf
[2] Writing for Social Scientist. How to Start and Finish your Thesis, Book, or Article, University of Chicago Press, 1986. Hay traducción de Teresa Arijón: Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo, Buenos Aires, siglo veintiuno, Buenos, 2011.


